La caja de música
01/11/2007

Poco antes de morir, en una entrevista para televisión, una periodista le preguntó a María Zambrano por las cosas que le hubiera gustado ser de pequeña. María Zambrano apenas necesitó pensar su respuesta: una cajita de música, un centinela y un caballero templario. El centinela y el caballero tenían que ver con su gusto por la filosofía, que era desvelo, estado de alerta, anhelo de conocer; la caja de música, con su amor a la poesía, que era misterio, atrevimiento, vocación nupcial. María Zambrano hablaba como el que se inclina sobre un arroyo de aguas claras que no dejan de renovarse y espera recibir de ellas algo desconocido. Por eso quería que, más allá de sus significados concretos, las palabras fueran canto, misterio, lo que tiene el poder de hechizar, como lo hace una pequeña caja que al abrirse nos entrega su música.
No estoy pensando en ese canto con que druidas, chamanes o hechiceros, en los claros del bosque, trataban de conjurar los males del mundo, sino en simples mujeres hablando. Mujeres que se inclinan sobre las cunas de sus recién nacidos y, locas de felicidad, hablan para ellos. Eso es el lenguaje, un don de la madre. Es así como los niños aprenden a hablar, escuchando a sus madres. Lo hacen desde antes de poder entenderlas, cuando siendo todavía muy pequeños escucharlas no debe de ser muy distinto para ellos a lo que es para nosotros sorprender el canto de los pájaros. Paseamos junto a una arboleda y al escuchar el tamborileo del picapinos, la melodiosa cháchara de las currucas o el canto aflautado del mirlo, nos detenemos a escuchar. Y así es como los niños recién nacidos se comportan ante el parloteo de sus madres. Las sienten entrar en la habitación y antes de ver el milagro de su rostro flotando sobre la cuna se disponen a escuchar lo que vienen a decirles. Eso es para ellos la palabra humana, el lugar donde el rostro de su madre va a aparecer. Pero hay una diferencia entre el niño y el paseante distraído del que antes hablé. El paseante sorprende el canto del pájaro como intruso, alguien que viniendo de fuera se detiene un momento en un mundo que no siendo el suyo enseguida tendrá que abandonar; mientras que el niño sabe desde muy temprano que las palabras que escucha le están destinadas. Sería como un pájaro que cantara sólo para él, que se colara por la ventana y al verle esperando en su cuna empezara con sus trinos. Así es la madre para su niño, un pájaro que está loco de amor. «Canto porque tú estás a mi lado», le dice. Ése es el milagro de la palabra, que sólo nos busca a nosotros. Y eso es lo que siente el niño, que ese sonido mágico sólo se produce porque él está allí, que es un elemento más de esa relación misteriosa que tiene con su madre. Y es en el seno de esa relación como el niño va descubriendo que las palabras también dicen cosas, tienen un sentido. Entonces escucha a su madre decirle: «Si quieres que seamos felices, tienes que hacer lo que te pida».
El lenguaje que antes fue canto, es ahora petición, responsabilidad, búsqueda de un espacio que compartir con los otros. Tener una casa en la noche. Y si el niño acepta gustoso este cambio es porque, como en los grandes musicales del cine americano, todo esto su madre se lo pide cantando.
Nadie que haya escuchado ese canto puede olvidarlo nunca. Los escritores somos dados a señalar sin descanso las numerosas incorrecciones léxicas y sintácticas que se cometen al hablar, sabedores de que ese descuido con las palabras puede llegar a causar un daño irreparable en las almas de los que los incurren en ellos, pero esto no basta. Apollinaire dijo que la poesía era materia encantada. Y el lenguaje, incluso el más cotidiano y utilitario, nunca debe renunciar a esa dimensión poética. Hace unos días, Matilde Horne, la traductora al español de El Señor de los anillos, hablaba en este mismo periódico de su amor a las palabras y a su sonido. De su amor, por ejemplo, a la elle tartamuda de la palabra llovizna, o del escalofrío que sentía al escuchar la palabra muñón, un trozo de carne situado entre la vida y la muerte. Son esos poderes inesperados que convocamos al hablar los que hacen que nuestra lengua se transforme en esa materia encantada de la que habló Apollinaire.
Recuerdo que el primer muerto de mi vida fue un niño de meses. Estábamos en el pueblo y aquel niño era el hijo de nuestra vecina. Eran muy pobres y le habían puesto sobre la mesa de la cocina rodeado de cirios, vestido con el mismo faldón con que le habían bautizado. Estaba muy guapo y todas las mujeres lloraban a su alrededor. Por la tarde se lo llevaron en una caja blanca que cargaron otros niños del pueblo. Parecía la escena de un juego, y una de nuestras vecinas se volvió hacia mi madre y, mientras el cortejo se alejaba, le dijo resignada entre lágrimas: Angelitos al cielo y ropa al baúl. No he olvidado esa frase, que combinaba con castellano pragmatismo el misterio y el dolor de lo sucedido con la necesidad de tener que seguir adelante en aquel mundo de escasez. Los niños muertos regresaban al vasto mundo de lo increado y sus ropas se quedaban en el mundo para arropar a los que iban a nacer. A eso llamo una lengua que canta. Nuestro idioma está lleno de frases así. Perder la cabeza es ofuscarse; beber las palabras, escuchar con atención; arrastrar el ala, andar enamorado. Si decimos de alguien que no tiene corazón, estamos afirmando que se trata de una persona cruel o insensible que sólo se preocupa de sí mismo, y cuando afirmamos que el alma se nos va detrás de algo sólo estamos asegurando que lo deseamos con todas nuestras fuerzas. En todas esas frases late la nostalgia de esa cajita de música de la que habló María Zambrano. Recuerdan las voces de las madres, las cosas que le dicen al oído al niño que tienen que cuidar. Es el parloteo dulce del amor y del juego. Y nosotros temblamos al escucharlo porque, como escribió Canetti, «en los juegos verbales desaparece la muerte». Ese juego es el que funda nuestra lengua y nuestra necesidad de hablar.
Una vez escuché a Mario Camus esta historia. Acababa de presentar en Cannes su película Los santos inocentes cuando en un restaurante parisino descubrió a Dick Bogarde unas mesas más allá de la suya. Dick Bogarde había sido el presidente del jurado y defendió con vehemencia la candidatura de Los santos inocentes para la Palma de Oro. El premio fue a parar a otra película, pero Mario Camus no quiso dejar pasar la ocasión de agradecérselo, y le escribió una pequeña nota, que le hizo llegar a través del camarero. Y Dick Bogarde, tras leerla, le respondió con una sonrisa. Luego, al terminar de comer, se despidió con un discreto gesto desde la puerta. Sin embargo, apenas habían pasado unos minutos cuando uno de los camareros se acercó a Mario Camus con una nota del actor. Sólo tenía escritas dos palabras: Milana bonita. Nadie que haya leído la hermosa novela de Delibes podrá olvidar esa frase con que el inocente Azarías se refería a su grajilla. La grajilla que volaba a su hombro cuando él la llamaba para darle de comer. Y era esa frase la que Dick Bogarde no había podido olvidar. No es extraño. Su mundo sonoro es el mundo de las madres hablando a sus niños. Milana bonita, milana bonita, así suenan sus frases llenas de bondad. Nadie sabe más del amor que los niños, por eso quieren no sólo que sus madres les hablen sino que les digan siempre las mismas cosas, como esas cajitas de música que al abrirse repiten una y otra vez la misma canción encantada. Ése debería ser nuestro compromiso con la lengua que hablamos. Hacerla vivir, respirar por ella, lograr que sus palabras conserven la memoria de ese canto que fueron alguna vez.

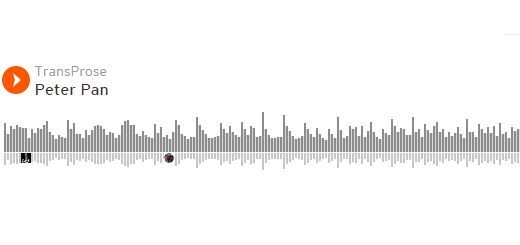




Últimos Comentarios